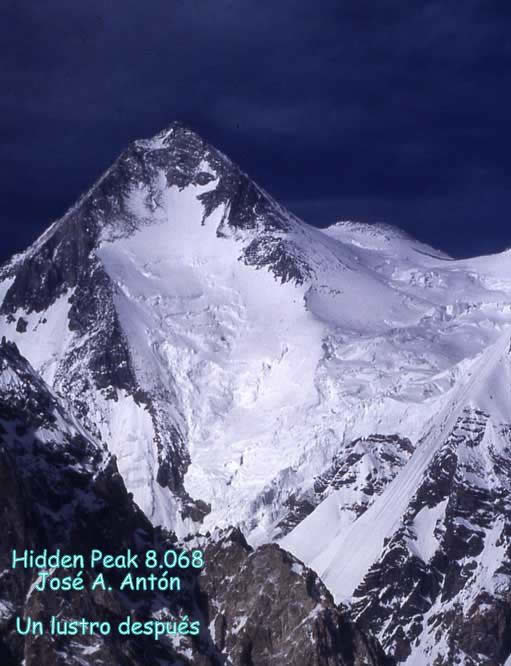A la Replana sin un par...de crampones | Cuentamontes 2009 | Hoy he venido al mundo | Alcamoniya | Desde El Centro | El abrazo | Me gustan los toros
| Renacimiento | Una historia de amistad | Día gris | Peñalara y el esparto levantino | Un sencillo paseo | El árbol que quiso encontrarse con su sombra |
Milagros de cada día | La ruta de los arroyos | A la memoria del almendro


El silencio que escucha la palabra
Textos de Elda Pérez
Moneo
******************************************************************************
Una historia de amistad
¿Qué hacer ante un perro callejero?
Yo antes tenía una respuesta clara: buscarle un hogar. Pero a partir de esta historia tengo mis dudas.
Yo vivía en el campo y vivían conmigo dos perras, una de ellas, de padres desconocidos y rescatada de la calle; la otra, de padres y “amos” conocidos, pero rescatada también de una familia numerosa y de una enorme cantidad de pulgas.
Un buen día, o mejor, un caluroso día de verano, apareció por los alrededores de mi casa una perrilla de raza desconocida y de indudable pedigrí “callejero”, gris ceniza de color, pelo corto, ojos vivísimos y un alegre rabo parlante.
Comenzaba el conflicto.
Por un lado, el sentido de la responsabilidad hacia un animal solo y abandonado; el amor que nos inspiran estos seres a quienes llamamos animales; la absoluta seguridad de que esa noche, si no le dábamos cobijo, el remordimiento no nos iba a dejar dormir. Por otro lado, la razón nos decía que era otra boca más, otro collar antiparasitario más, otra factura de veterinario más…que puedes irte de vacaciones con un perro, con dos ya es más difícil, ¡pero con tres…! Además estaba el pacto que habíamos hecho los habitantes de aquella casa, comprometiéndonos a no adoptar más de un perro; ya había sido roto ese pacto una vez, romperlo de nuevo era iniciar el camino hacia una guardería perruna que no estábamos en condiciones de asumir.
Por el momento ganaba la razón y mi conciencia se tendría que conformar con sacarle un poco de agua fresca y algo de comida.
Ella siguió merodeando por los alrededores de la casa; todos los días le proporcionaba agua fresca, ya que el verano era tórrido; en cuanto al alimento, parece que se defendía bien con sus facultades innatas de cazadora pues, cuando le ofrecía comida, rara vez se la comía en el momento: prefería llevársela a sabe dios qué despensa.
Nuestros lazos de amistad se estrecharon. Cuando me oía llegar con el coche, se acercaba a esperarme a lo alto de la cuesta que desembocaba en mi casa y me acompañaba, dando vueltas alrededor del coche hasta que llegaba a la puerta. Y, ocurría una cosa muy curiosa: mis perras, mientras nadie las veía y la verja estaba cerrada (ellas dentro y la perrilla fuera) la toleraban e incluso comenzaban a trabar una cómplice amistad, pero cuando alguien las veía y la verja seguía cerrada, cumplían con el forzoso deber de indicarle (en su idioma, claro está) que aquella era su casa y la de sus “amos” y que cuidado con lo que hacía o se las tendría que ver con sus colmillos.Pero todos sabíamos que aquellos ladridos no eran nada convincentes, ya que, cuando se abría la verja, nacía entre ellas un extraño corporativismo, cesaban los ladridos y comenzaba un alegre juego de rabos muy sospechoso. Con el paso del tiempo, esta situación llegó hasta tal punto que ya no era necesario sacarle una escudilla de agua fresca a la calle, pues, mientras metíamos o sacábamos el coche, ella aprovechaba, con el consentimiento de mis perras, para beber de su propio recipiente, e incluso, si en el trayecto se encontraba algún hueso viejo o un mendrugo de pan, ella misma se servía.
Era la nuestra una relación muy especial, hasta el punto de que cuando me iba caminando al trabajo (a unos buenos dos kilómetros de distancia) ella se empeñaba en acompañarme. Al principio me daba miedo que algún coche la atropellara y procuraba por todos los medios que no me siguiera, pero era una perra con voluntad propia y si ella había decidido que aquella mañana tocaba paseo urbano, nadie podía convencerla de lo contrario; y cuando finalmente comprendí que ella no necesitaba mi protección, sino mi compañía, la llamé a mi lado, la acaricié y ella me dio las gracias con sus ojos y su rabo. No sólo me acompañaba hasta el trabajo, muchos días la observaba desde la ventana del taller tomar el sol en la esquina de enfrente, esperando pacientemente a que yo saliera, para acompañarme de vuelta a casa.
Ante semejantes muestras de fidelidad, lealtad, cariño, agradecimiento… comenzaba la balanza a desequilibrarse: la razón comenzaba a ceder ante la fuerza de los sentimientos y ya nadie en casa entendía muy bien qué hacía aquel animalillo encantador al otro lado de la verja.
Y en esas estábamos cuando ocurrió un hecho que despejó todas las dudas.
Una noche, con la luz del exterior averiada y la de la luna oculta, abrimos la verja para sacar el coche y marcharnos al cine; como siempre, ella aprovechó para entrar a beber agua, pero debió entretenerse más de la cuenta, porque, camuflada por su color pardo (de noche ya se sabe que todos los gatos lo son y, por lo visto, algunas perras también) nadie se percató de que no había salido antes de que la puerta se cerrara. Ya nos extrañó que no subiera a recibirnos a lo alto de la cuesta; ya la echamos de menos dando vueltas alrededor del coche hasta llegar a la puerta de la casa. Y más nos extrañó cuando abrimos la verja y vimos una sombra parda huir despavorida y perderse en la oscuridad de la noche.
Dos días tardamos en volver a verla; otros dos, en que comprendiera que cuando la llamábamos, sólo era para acariciarla y no para volverla a encerrar; en una semana ya volvía a entrar a beber agua de sus amigas y hurtarles mendrugos de pan, pero eso sí, con el rabillo del ojo, no perdía de vista la puerta para no quedarse dentro. Tres años duró está curiosa relación, esta desinteresada amistad, tres años en los que nos presentó seis camadas de cachorros, ya que era un espíritu libre.
Toda una vida puede tardarse en comprender que lo que uno cree que es bueno y ventajoso, para otro puede ser una tortura.
Páginas amigas y |
|||||||||||||||||||||||||
| Amarguillo | Dahellos.com | |||||||||||||||||||||||||
| Cultura montañera | |||||||||||||||||||||||||
| Cuentamontes Certamen Literario | |||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Maestre | |||||||||||||||||||||||||
| Citas Montañeras | |||||||||||||||||||||||||
| Rutas de montaña | |||||||||||||||||||||||||
| Senderismo en La Mancha | |||||||||||||||||||||||||
| Club Alpino Eldense | |||||||||||||||||||||||||
| Bonifasi y Montañerico | |||||||||||||||||||||||||
| Personajes eldenses | |||||||||||||||||||||||||
| Antonio Porpetta | |||||||||||||||||||||||||
| Florentino Caballero | |||||||||||||||||||||||||
|
A la memoria del almendro, o de todos los árboles que en Por eso hoy, aunque el fuerte viento traía recuerdos de nieve norteña, he decidido dedicarle mi cariño y mi tiempo. Primero había que devolverlo a la tierra que lo sostuvo durante tantos años, pues en su caída había invadido el olivar vecino. Aunque intuyo que ni sus ramas, ni sus raíces, ni su sabia savia entienden, ni les importan, las lindes humanas. Armada de paciencia, de tiempo y de sierra, he comenzado a desmembrar sus ramas. Algunas ya estaban secas, pero otras apuntaban a un futuro cercano con sus flores incipientes y sus vigorosas yemas. |
|
|
 |
 |
|
El árbol que quiso encontrarse con su sombra Cómo comunicar malas noticias: 1ª lección
|
 |
 |
Un sencillo paseo
|
Peñalara y el esparto levantino
|
 |
 |
Hoy ha amanecido un día gris
|
|
|
|
|
|
|
Desde El Centro
|
 |
 |
Cuando lloran las viñas
|
Hoy he venido al mundo.
|
 |
|
|
|
A la Replana sin un par
|
|
|
|
Una mañana de verano
|
|
Para Pepita
|
 |
 |
De retiro en Penyagolosa
|
|
|
Las heridas de la tierra
|
|
|
|
Felicitación y agradecimiento
|
|
Una mañana de verano | A la Replana sin un par...de crampones | Cuentamontes 2009 | Hoy he venido al mundo | Alcamoniya | Desde El Centro | El abrazo | Me gustan los toros | Renacimiento | Una historia de amistad | Día gris |
Peñalara y el esparto levantino | Un sencillo paseo | El árbol que quiso encontrarse con su sombra | Milagros de cada día |
La ruta de los arroyos | A la memoria del almendro