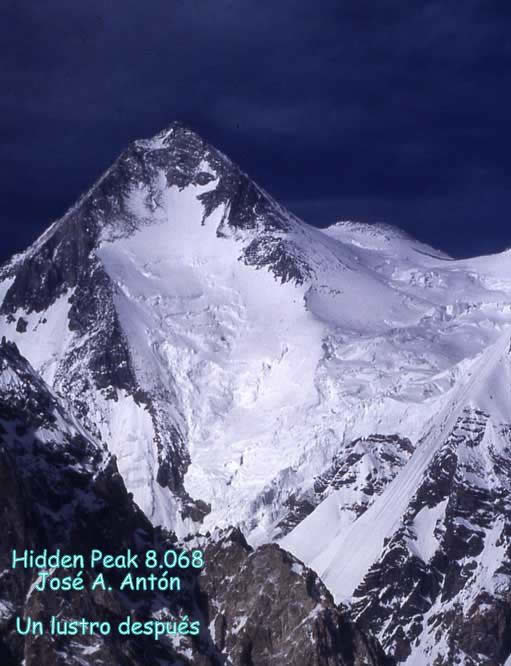El silencio que escucha la palabra
Textos de Elda Pérez
Moneo
******************************************************************************
El abrazo
El cielo, de un limpio azul intenso, era suavemente acariciado por las tenues nubes que viajaban de este a oeste, empujadas por la leve brisa de levante. Se desplazaban lentas y juguetonas deshaciéndose en gráciles jirones.
El polvo del camino estaba tenazmente asentado sobre la tierra gracias al efecto saludable de las últimas lluvias.
Aquí y allá el rojo de las amapolas pintaba el paisaje con enormes lunares ensangrentados, como si la Tierra anduviera ruborizada por los insistentes piropos lanzados al aire.
El aire, quieto, sereno, sustentaba aromas variados sólo definibles por olfatos diestros en su disfrute. El más potente era aquel que emanaba de la propia tierra, el olor a tierra lejanamente mojada.
Las humildes e indecisas margaritas lanzaban a la atmósfera su eterna duda: me quiere, no me quiere, como si a estas alturas no supieran ya que el sol, ese astro protector y luminoso que aparece puntualmente tras el horizonte, resplandece cada día para ellas, para que broten cada primavera, para verse reflejado en ellas.
-------
Dos hombres se encontraron en el camino.
Si hablaron no podríamos asegurarlo, pues no les oímos, pero por sus gestos y sus sonrisas podríamos afirmar, casi con toda seguridad, que disfrutaban de la mutua compañía.
Dormían al amparo de los grandes árboles que delimitaban el camino; oquedades de la vieja Tierra les protegían de la ocasional intensidad de la lluvia y las plantas que encontraban a su paso les proveían de los escasos alimentos que precisaban.
El tiempo, ya sabéis, no es cosa que nos incumba demasiado, así que no podemos precisar cuánto anduvieron juntos, pero sí os diremos que, llegados a una clara bifurcación del camino, se despidieron ofreciéndose mutuamente lo único que poseían: un estrecho y fraternal abrazo.
-------
Con un hombre caminando por cada una de las veredas, el sol continuó apareciendo cada mañana tras el horizonte. Unas veces era claro y diáfano, otras veces se mostraba velado por un manto de nubes. Unas veces dibujaba un amplio y luminoso arco de este a oeste y otras veces, perezoso y lánguido, pintaba su ocaso por un punto cercano al de la amanecida. La duración de los días se expandía y contraía como si de los latidos de un antiguo corazón se tratara.
Con un hombre caminando por cada una de las veredas, la luna iluminó las noches serenas. Blanca esfera bordada de mares, nos hurtaba a la mirada un cachito cada noche, hasta que, aportando su oscuridad a la oscuridad del cielo nocturno, nos hacía darnos cuenta de cuánto la echábamos de menos. Entonces, con la lección enseñada, volvía a regalarse a trocitos para no saturar nuestros ojos con la claridad de su redonda imagen.
Con un hombre caminando por cada una de las veredas, dieron su paz al mundo las estrellas. Todo está bien para los hombres si cada vez que acaba la hora azul, vuelven a ocupar su sitio preciso los planetas. Todo está bien para los hombres si son capaces de dar lugar y nombre a las constelaciones.
Con un hombre caminando por cada una de las veredas, se tornaron doradas las olas de la mies que antes fueron verdes. Se cubrieron los caminos con una gruesa alfombra de recuerdos vegetales. Sopló el viento y dejó el aire nítido y limpio para permitir que se filtraran fácilmente los rayos de un sol breve, dorado y débil. Cayó del cielo el agua en forma de cristales y dejó un manto blanco sobre la tierra que, lentamente, fue penetrando sus poros hasta alcanzar su corazón de madre. Y allí, en la tibieza de su cálido seno, se gestó el rojo de las amapolas sangrantes y la duda perpetua de las frágiles margaritas.
Así, hasta la llegada de otro tiempo.
-------
Cuando los caminos fueron de nuevo uno, los dos hombres volvieron a encontrarse.
Uno de ellos sonreía. El otro andaba cabizbajo y triste.
Uno de ellos caminaba como antaño, ligero de equipaje. El otro portaba en sus manos algunos enseres: una manta de viaje, las llaves de su casa, un zurrón con queso fresco, pan y miel y algo de ropa por si la lluvia le sorprendía en el camino.
Al cabo de soles, lunas y estrellas alcanzaron los pasos de estos hombres una nueva encrucijada de caminos.
El hombre que sonreía abrió sus brazos para recibir el cuerpo de su amigo en entrañable despedida. Por las mejillas del hombre que andaba cabizbajo y triste se deslizaron en ese momento dos gruesas y pesadas lágrimas.
Y entonces sí, les oímos hablar.
¿Qué te ocurre?, ¿por qué esas lágrimas? – dijo el hombre que sonreía y que ofrecía al amigo sus brazos libres.
Lloro porque no puedo darte, ni recibir de ti, lo único que desearía en este momento: un estrecho y fraternal abrazo – dijo el hombre que andaba cabizbajo y triste y que tenía sus brazos ocupados con todas sus posesiones.
Páginas amigas y |
|||||||||||||||||||||||||
| Amarguillo | Dahellos.com | |||||||||||||||||||||||||
| Cultura montañera | |||||||||||||||||||||||||
| Cuentamontes Certamen Literario | |||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Maestre | |||||||||||||||||||||||||
| Citas Montañeras | |||||||||||||||||||||||||
| Rutas de montaña | |||||||||||||||||||||||||
| Senderismo en La Mancha | |||||||||||||||||||||||||
| Club Alpino Eldense | |||||||||||||||||||||||||
| Bonifasi y Montañerico | |||||||||||||||||||||||||
| Personajes eldenses | |||||||||||||||||||||||||
| Antonio Porpetta | |||||||||||||||||||||||||
| Florentino Caballero | |||||||||||||||||||||||||
|
A la memoria del almendro, o de todos los árboles que en Por eso hoy, aunque el fuerte viento traía recuerdos de nieve norteña, he decidido dedicarle mi cariño y mi tiempo. Primero había que devolverlo a la tierra que lo sostuvo durante tantos años, pues en su caída había invadido el olivar vecino. Aunque intuyo que ni sus ramas, ni sus raíces, ni su sabia savia entienden, ni les importan, las lindes humanas. Armada de paciencia, de tiempo y de sierra, he comenzado a desmembrar sus ramas. Algunas ya estaban secas, pero otras apuntaban a un futuro cercano con sus flores incipientes y sus vigorosas yemas. |
|
|
 |
 |
|
El árbol que quiso encontrarse con su sombra Cómo comunicar malas noticias: 1ª lección
|
 |
 |
Un sencillo paseo
|
Peñalara y el esparto levantino
|
 |
 |
Hoy ha amanecido un día gris
|
UNA HISTORIA DE AMISTAD
|
 |
|
|
|
|
Desde El Centro
|
 |
 |
Cuando lloran las viñas
|
Hoy he venido al mundo.
|
 |
|
|
|
A la Replana sin un par
|
|
|
|
Una mañana de verano
|
|
Para Pepita
|
 |
 |
De retiro en Penyagolosa
|
|
|
Las heridas de la tierra
|
|
|
|
Felicitación y agradecimiento
|
|
Una mañana de verano | A la Replana sin un par...de crampones | Cuentamontes 2009 | Hoy he venido al mundo | Alcamoniya | Desde El Centro | El abrazo | Me gustan los toros | Renacimiento | Una historia de amistad | Día gris |
Peñalara y el esparto levantino | Un sencillo paseo | El árbol que quiso encontrarse con su sombra | Milagros de cada día |
La ruta de los arroyos | A la memoria del almendro