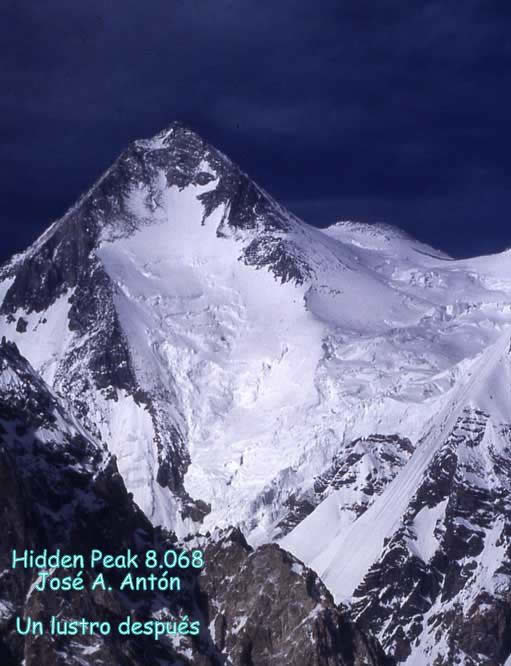El silencio que escucha la palabra
Textos de Elda Pérez
Moneo
******************************************************************************

Peñalara y el esparto levantino
Recuerdo que un día, con mis mejores deseos para mis amigos, y entre otras cosas, escribí esto: O que cese la brisa para que, en la silenciosa quietud del monte, la Tierra les hable desde las largas fibras del esparto. Este era uno de mis buenos deseos y tiene una explicación que deseo compartir con quienes tengáis a bien visitar este espacio.Andaba yo todavía por tierras levantinas y en uno de mis muchos paseos matinales, que me llevó a la cumbre del Cid, fui testigo de un fenómeno muy curioso.
Yo subía sin prisa por la senda que parte desde el hombro del Cid y que tiene como preciosa vista la impresionante pared que culmina en la cumbre sur. La mañana era soleada y apacible, sobre todo si se la comparaba con los días precedentes en los que parecía que el cielo se había roto y derramado en llanto súbito sobre la tierra. Vamos, que había llovido a mares. Como se tratara de un día laborable, para los que tuvieran la dudosa suerte de tener un empleo, la senda estaba solitaria y tranquila. Ni la más leve brisa mecía las altas acículas de los pinos. Por eso me sorprendió más escuchar aquel extraño y leve sonido.
De los límites de la senda llegaba hasta mí un rumor apenas perceptible. Era como el lejano crepitar de una hoguera pero tenue y cercano. Me detuve. Escuché. Disfruté de aquel murmullo que me envolvía y parecía hablarme desde toda la superficie de mi querida montaña. Jaras, romeros, espartos, aliagas, bojes, enebros, sabinas, tomillos, cantuesos jalonaban la senda y yo me dejé arrullar por aquella canción que tuvo a bien darse a mi feliz oído.
Pero hay una cierta tendencia humana, que no siempre deseo para mí, aunque a veces me resulta ineludible, y es la de dar una explicación racional a las cosas que nos suceden e intenté, por un breve instante, averiguar de dónde procedía aquel rumor. Pensé que podía ser algún tipo de insecto diminuto, pero pronto descarté esta posibilidad porque cuando me acercaba a la fuente del sonido, éste no cesaba, como hubiera sido lo normal de haber habido algún animalillo escondido entre la vegetación. Este afán investigador no duró mucho y preferí pensar y sentir que la tierra me hablaba. Concentré, pues, toda mi voluntad en escuchar y comprender su mensaje. Y así seguí mi camino con la dulce sensación de diálogo compartido, en aquella mañana ya no tan solitaria.
Me ocurrió otro día subiendo hacia el Despeñador, por la loma que delimitan el barranco del Salto de la Mula y el del Puntal. Caminaba por la senda que borra bajo los pasos humanos la vegetación propia del monte, marcando como una fina línea el camino hacia quién sabe qué parte. Era el primer día de sol de un inicio de primavera lluvioso y cálido. Tibio era el día, soleado y amable.
Había salido temprano y sin rumbo fijo y, mediada la mañana, con el sol queriendo acariciarme la cara y yo queriendo beberme su luz con los ojos, comencé a escuchar de nuevo aquel extraño sonido. Probablemente asomará a vuestros labios una sonrisa indulgente o, incluso, ligeramente burlona cuando os diga que una breve lágrima emocionada se derramó por mi rostro al recibir de nuevo aquel musical regalo. Mi primera reacción de aquel día fue sentarme sobre una piedra plana que la senda me brindaba para disfrutar, sin pensar en nada, de aquella bella melodía, de aquel susurro cargado de significados que no llegaban a mi cerebro, sino a mi corazón y mi alma.
Ya en casa, aquella vieja tendencia a buscar explicación a las cosas me hizo comprender que aquel curioso fenómeno se producía al evaporarse el agua absorbida por las fibras del esparto, en días cálidos después de varios días de lluvia. Esto es lo que me dice mi cerebro, pero mi alma y mi corazón me siguen diciendo que ese sólo es el medio que la tierra usó en aquellos momentos para hablarme.
Tal vez os preguntéis por qué os cuento ahora esto. O tal vez, no. Pero como yo sí me lo pregunto voy a intentar responderme.
Hace unos días estuve en Peñalara. Aunque las previsiones meteorológicas no eran nada propicias, mis buenos amigos y yo no nos dejamos amilanar por los augurios de temporal y nos decidimos a probar fortuna, no sin antes elevar a las Altas Montañas ‒que son todas‒, nuestra sentida petición de buen tiempo, teniendo en cuenta que, como “buen tiempo”, entendíamos tanto tiempo despejado que nos permitiera llegar a la cumbre, como lluvias persistentes que favorecieran una agradable tertulia al amor del vino y de la lumbre.
Aunque el día amaneció velado por una niebla baja y unas nubes altas, que no nos permitían contemplar el paisaje pero que propiciaba la imaginación, poco a poco, y conforme íbamos ascendiendo por la provisional senda practicada en la nieve, se iban retirando nubes y vientos para ofrecernos un precioso espectáculo desde la cumbre. Mágico día, mágica experiencia que no puede ser descrita sin vivirla.
Pero lo que venía a contaros ocurrió en la bajada. Caminando sin prisa por las suaves y maternales lomas cimeras de Peñalara, algo me impulsó a separarme del grupo y a caminar durante unas decenas de metros por un terreno tejido de vegetación menuda y rocas. En la quietud del lugar y del momento escuche un breve sonido de líquido, como de un recipiente que se estuviera vertiendo. El recipiente era la tierra y el líquido era el agua; de multitud de agujeros entre las rocas manaba el agua hacia la superficie con un sonido peculiar y discreto.
Cuando me incorporé al grupo no pude resistir la tentación de contarles la experiencia a mis amigos asociando el relato a aquellas conversaciones antiguas con el esparto de mi tierra levantina. Era agua, eran piedras y eran plantas pero para mí es la voz de la tierra y Peñalara que me hablaba. – Y, ¿qué te ha dicho? – me preguntó uno de ellos, pero antes de que yo respondiera y, en un intento generoso de liberarme de la responsabilidad de la respuesta me dijo: – Bueno, será un secreto. No pude responderle.
Y no, no es que sea un secreto. Es que los mensajes de la tierra, del murmullo del agua, de los colores y las formas de las flores, del crujir de la nieve, del brillo del rocío, de la luz Sol, de los mares de la Luna, de los añejos olivos, de las viejas encinas, de las errantes estrellas, del viento en las copas de los pinos, del canto de los mirlos, del zureo de las palomas, del graznido de las grullas, del crepitar del esparto húmedo oreándose al sol, son únicos e individuales.
No pueden trasmitirse con palabras las cosas que la Tierra nos dice. Por eso hemos de caminar atentos por la vida para sentir aquellas revelaciones que son nuestras, que nos pertenecen como valiosos tesoros de emociones.
Páginas amigas y |
|||||||||||||||||||||||||
| Amarguillo | Dahellos.com | |||||||||||||||||||||||||
| Cultura montañera | |||||||||||||||||||||||||
| Cuentamontes Certamen Literario | |||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Maestre | |||||||||||||||||||||||||
| Citas Montañeras | |||||||||||||||||||||||||
| Rutas de montaña | |||||||||||||||||||||||||
| Senderismo en La Mancha | |||||||||||||||||||||||||
| Club Alpino Eldense | |||||||||||||||||||||||||
| Bonifasi y Montañerico | |||||||||||||||||||||||||
| Personajes eldenses | |||||||||||||||||||||||||
| Antonio Porpetta | |||||||||||||||||||||||||
| Florentino Caballero | |||||||||||||||||||||||||
|
A la memoria del almendro, o de todos los árboles que en Por eso hoy, aunque el fuerte viento traía recuerdos de nieve norteña, he decidido dedicarle mi cariño y mi tiempo. Primero había que devolverlo a la tierra que lo sostuvo durante tantos años, pues en su caída había invadido el olivar vecino. Aunque intuyo que ni sus ramas, ni sus raíces, ni su sabia savia entienden, ni les importan, las lindes humanas. Armada de paciencia, de tiempo y de sierra, he comenzado a desmembrar sus ramas. Algunas ya estaban secas, pero otras apuntaban a un futuro cercano con sus flores incipientes y sus vigorosas yemas. |
|
|
 |
 |
|
El árbol que quiso encontrarse con su sombra Cómo comunicar malas noticias: 1ª lección
|
 |
 |
Un sencillo paseo
|
 |
Hoy ha amanecido un día gris
|
UNA HISTORIA DE AMISTAD
|
 |
|
|
|
|
|
|
Desde El Centro
|
 |
Hoy he venido al mundo.
|
 |
|
|
|
A la Replana sin un par
|
|
|
|
Una mañana de verano
|
|
Para Pepita
|
 |
 |
De retiro en Penyagolosa
|
|
|
Las heridas de la tierra
|
|
|
|
Felicitación y agradecimiento
|
|
Una mañana de verano | A la Replana sin un par...de crampones | Cuentamontes 2009 | Hoy he venido al mundo | Alcamoniya | Desde El Centro | El abrazo | Me gustan los toros | Renacimiento | Una historia de amistad | Día gris |
Peñalara y el esparto levantino | Un sencillo paseo | El árbol que quiso encontrarse con su sombra | Milagros de cada día |
La ruta de los arroyos | A la memoria del almendro