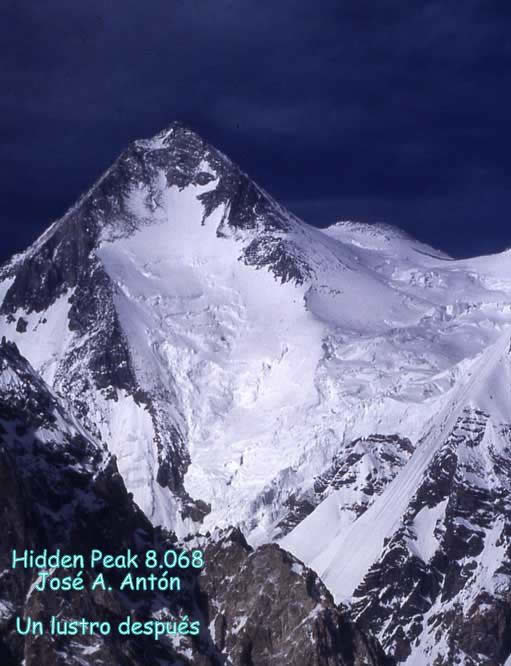A la Replana sin un par...de crampones | Cuentamontes 2009 | Hoy he venido al mundo | Alcamoniya | Desde El Centro | El abrazo | Me gustan los toros
| Renacimiento | Una historia de amistad | Día gris | Peñalara y el esparto levantino | Un sencillo paseo | El árbol que quiso encontrarse con su sombra |
Milagros de cada día | La ruta de los arroyos | A la memoria del almendro


El silencio que escucha la palabra
Textos de Elda Pérez
Moneo
******************************************************************************
La ruta de los arroyos
Hay días en los hay vale la pena hacerle caso al instinto. Bueno, siempre vale la pena y muchas veces, la alegría, pero algunos días especialmente. Hoy ha sido uno de esos días.Cuando me he despertado el instinto me ha dicho que me levantara sin pereza, que, aunque no había nevado como estaba previsto, el monte me esperaba. Pero la cabeza, cómodamente recostada en la cálida almohada, ha dicho: “Pero instinto, tú estás mal de la cabeza, ¿es que no escuchas el viento cómo sopla por entre los tejados?” Y allí estaba yo, en medio de los dos, escuchando también el viento…, pero viendo, también por entre los tejados, cómo se desperezaban los primeros rayos de un sol luminoso. Nada más poner un pie fuera de la cama, con el primer escalofrío de la mañana, ya me estaba arrepintiendo, pero media hora más tarde ya estaba en la calle con un par de juegos de pilas para la cámara de fotos. Antes de salir del pueblo me he encontrado a un buen amigo que, con certero juicio, me ha preguntado: “Pero hija mía, ¿a dónde vas con este frío y este viento?” Y la cabeza, por mi boca, le ha contestado: “Pues eso estoy yo pensando, que a dónde voy con este día”, y el instinto, sin dejarse amedrentar, ha añadido también por mi boca: “Pero bueno, aunque sea sin salir del coche, necesito irme a ver correr el agua por los arroyos”. Lo de “sin salir del coche” no se lo ha creído ni mi amigo ni mi instinto ni mi cabeza que, resignada, se ha dejado caer enfurruñada en el asiento del coche, y mi instinto y yo ya no hemos sabido de ella hasta horas más tarde.
Como siempre, no sabía a dónde ir, pero nada más llegar a la explanada de Valdehierro, y echando una ojeada al cauce del arroyo, que venía cargado de agua, he decidido remontarlo hasta el cruce de la senda que lleva a la cueva de Castrola y luego ya veríamos, quizá volver a por el coche y seguir visitando otros rincones de agua mientras los caminos se lo permitieran a los añejos bajos de mi vehículo. Además, caminando por los cauces de los arroyos era más fácil ir resguardada del fuerte viento, aunque, a decir verdad, al comenzar a caminar he notado que hacía menos aire que en el pueblo.
Como un chiquillo con botas de agua he comenzado a ascender lo más pegada al riachuelo que me era posible, para no perderme ni una sola nota de la música acuática, preciosa melodía la del agua corriendo alegre por sus cauces naturales. Pero pronto me hubiera sido imposible caminar lejos del agua, aunque hubiera querido, porque todo era agua: el cauce, el camino, la senda…De todas partes afluía agua hasta el centro del valle, en dóciles y pequeñas cascadas.
Las nubes iban y venían, y en un momento dado me he visto haciendo fotos con el flash para intentar captar las motitas de polvo que danzaban en el ambiente al ritmo del viento suave. Pero… un momento… esto no es polvo, o es… ¡polvo de nubes! Minúsculos cristales de agua, que aspiraban a copitos de nieve, llenaban el aire.
Al llegar al cruce con la senda de la cueva de Castrola he dudado si seguir por el arroyo o subir a la cueva. La decisión ha sido rápida: me apetecía mucho subir al refugio de piedra, pero ella no se va a ir, sin embargo, los arroyos pronto perderán su caudal, así que he decidido seguir aguas arriba. La intención primera del paseo de hoy era ver el agua que corre por toda la sierra, aunque fuera con el coche. Pero la siguiente decisión ha habido que tomarla en el cruce con el cortafuegos que sube hasta el collado que une el Vasto y el Almendrillo: ¿Volver a por el coche, en vista de los copos voladores, o cruzar al valle del Valdezarza y hacer andando la ruta de los arroyos? Mi instinto y yo miramos las nubes y convinimos en que no llegaría la nieve al río, así que, antes de que la cabeza pudiera decir esta boca es mía, ya estábamos con un pie en el cortafuegos.
Así, entre trochas, olivares y riachuelos, llegamos hasta la casa de Valdezarza, más conocida en círculos cercanos como la casa de la Aurori. Al llegar allí, la nube que dejaba caer copos de nieve había quedado atrás y la luz era preciosa, así que después de tomar algunas fotografías seguí por el cauce del arroyo hasta donde se une con el Valdeciruelos, con el propósito de hacer una visita al Despeñador o Despeñadero, que nunca sé cómo se llama; pero como no lo sé, yo prefiero llamarlo Despeñador, que me trae recuerdos de mi otra tierra. El Despeñador es un pequeño tobogán de rocas por donde se deslizan juguetonas las aguas del Valdeciruelos.
Tiempo y lugar para el imprescindible reposo del cuerpo y el espíritu. Si alguno de vosotros, amables e inciertos lectores, habéis hecho alguna vez meditación o algo parecido, habréis oído eso de: “Imagina un arroyo de aguas cristalinas; déjate arrullar por su música; los cálidos rayos del sol acarician tu cara; siente la frescura de las gotas que salpican tu rostro, los aromas… ” Pues bien, aquí no hay que imaginar nada…
Cuando consigo regresar del ensueño, decido seguir por el arroyo para visitar brevemente el barranco del Lobo y la parte alta del Valdeciruelos, la que queda por encima del camino que lleva al Montón de trigo.
Nada más rebasar la cascada, el arroyo se encajona sinuosamente entre las rocas multiplicando las notas de su melodía. Tengo que buscar un paso alternativo al vado por el que suelo cruzar ya que éste se encuentra hoy felizmente inundado.
Qué alegría ver tanta agua, qué alegría sentir la alegría del agua. Cuando esta sierra Madre, añosa y antigua, tiene estos arrebatos festivos y juveniles, algo indefinible y profundo se despierta en los corazones.
Reponiéndome a la emoción, sigo remontando el riachuelo para llegar hasta la presa y la bordeo dejándome inundar esta vez por el silencio. Aquí el agua está quieta, reposada, profunda, tranquila. Dejo de caminar para no escuchar ni siquiera mis pasos y me dejo impregnar por el silencio, la paz, la calma…
En la cola de la presa se mezclan las aguas del Valdeciruelos y del Lobo y de todos los pequeños hilillos que brotan por muchos puntos de las laderas. Vuelve el agua a la vida.
El caudal del barranco del Lobo desciende presuroso por el camino, como si no quisiera tocarlo, como si quisiera abandonarlo pronto para unirse con las aguas de su hermano y deslizarse raudo por el tobogán del Despeñador. Yo voy a encontrarme con sus aguas cauce arriba, no mucho, unos cuantos metros, para ser testigo de su alegría.
Regreso al camino para adentrarme también por el cauce del Valdeciruelos. Voy siguiendo las trochas que usan los animales y pidiendo permiso a las zarzas para internarme en su terreno. El sol, asomando de vez en cuando por entre las nubes, me ha ido acompañando todo el día para tomar fotografías, pero ahora veo que tarda en aparecer mientras lo espero para fotografiar una promesa de peonía. Lo busco en el cielo para descubrir que vuelven a caer cristales de agua y que una nube inmensa asoma por el collado. Es hora de comenzar a bajar y si el tiempo cronológico y atmosférico lo permiten, hacer una visita al Charco de las Víboras.
De regreso al camino que discurre paralelo al Valdezarza veo que la nube es cada vez más densa pero más clara, está cargada de nieve. Acelero el paso para intentar llegar antes que ella a la casa de la Aurori, donde poder refugiarme en caso de que me alcance la nube, e intento cruzar el arroyo por el primer lugar que me parece posible sin evaluar suficientemente el terreno que piso y acabo, como era de esperar, con un pie dentro del agua.
La nube avanza lenta y veo como me adelantan por el camino sus emisarios, pequeños y juguetones copos de nieve que se enredan en mi cabello. Compruebo el paisaje tan distinto que tengo por delante y el que dejo por detrás, me entretengo haciendo fotos y oigo la nube que me habla:
¡Va, va, va!, -dice la nube-
menos fotos y mas andar,
que tengo que llover
y no te quiero mojar.
Y es que, al parecer, era una nube aprendiza de poeta y estaba practicando con aquello de las rimas, porque luego ni llover ni nevar ni ná de ná. Pero por si acaso, y porque no estaba todavía muy decidida la nube si llover aquí o en otras tierras, al llegar al cruce con el camino que lleva a Cinco Casas, y de ahí al Charco de las Víboras, decidimos, esta vez de común acuerdo los tres, mi instinto, mi cabeza y yo, que era mejor irse llegando hasta el coche, que todavía estaba a media hora larga y andaba ya mediada la tarde.Ya se van viendo algunos incipientes capullos en las jaras y van apareciendo las primeras flores. Hay unas amarillas, como pequeños narcisos silvestres, que son las más precoces, pero también las más tímidas: crecen mirando hacia el suelo y forzando a quienes quieren disfrutar de su belleza a poner rodilla en tierra para mostrarles la dimensión de la humildad. Hay que hacerse muy pequeño para poderlas fotografiar.
Y bien, se acabó por este día la preciosa y emocionante ruta de los arroyos pero no las sorpresas. De vuelta al pueblo, pude observar un extraño, al menos para mí, fenómeno atmosférico. Se trata de una enorme y preciosa nube blanca y algodonosa que parece brotar del suelo y que se desplaza a gran velocidad empujada por el viento, aunque en algunos momento yo dudaba si era el viento el que la desplazaba o era ella, con su rápido movimiento, quien generaba el viento.
Y así, entre nieve, sol, nubes y viento he logrado, contra todo pronóstico, regresar al pueblo sin más incidentes que un pie dentro de uno de los múltiples arroyos. Agradecida a mi instinto por sacarme este día 13 de la cama y la cabeza sin parar de reírse de mi bota empapada.
|
A la memoria del almendro, o de todos los árboles que en Por eso hoy, aunque el fuerte viento traía recuerdos de nieve norteña, he decidido dedicarle mi cariño y mi tiempo. Primero había que devolverlo a la tierra que lo sostuvo durante tantos años, pues en su caída había invadido el olivar vecino. Aunque intuyo que ni sus ramas, ni sus raíces, ni su sabia savia entienden, ni les importan, las lindes humanas. Armada de paciencia, de tiempo y de sierra, he comenzado a desmembrar sus ramas. Algunas ya estaban secas, pero otras apuntaban a un futuro cercano con sus flores incipientes y sus vigorosas yemas. |
|
 |
|
El árbol que quiso encontrarse con su sombra Cómo comunicar malas noticias: 1ª lección
|
 |
 |
Un sencillo paseo
|
Peñalara y el esparto levantino
|
 |
 |
Hoy ha amanecido un día gris
|
UNA HISTORIA DE AMISTAD
|
 |
|
|
|
|
|
|
Desde El Centro
|
 |
Hoy he venido al mundo.
|
 |
|
|
|
A la Replana sin un par
|
|
|
|
Una mañana de verano
|
|
Para Pepita
|
 |
 |
De retiro en Penyagolosa
|
|
|
Las heridas de la tierra
|
|
|
|
Felicitación y agradecimiento
|
|